Nada es eterno y todo lo bueno se acaba. Casi siempre he tenido suerte en mis relaciones sexuales. Todas terminaban satisfechas, unas me escribían después, otras me proponían quedar días o semanas más tarde y otras, tras el acto, desaparecían de mi vida tan rápidamente como habían aparecido. Mi relación con El Sexo Mandamiento no ha sido una relación del todo sexual, también ha habido un componente importante de química, que me atrajo hasta su página, hasta su radio y, por encima de todo, hasta su gente.
Esta pequeña entrada de diario no cuenta más que una anécdota, una más de esas que llevo a la espalda. Un factor más en una ecuación grande que tiene como resultado muchos meses de éxitos, de fracasos, de luces y de sombras con una familia ‘chiquicuca’. Esta familia de nómadas, errantes en el mundo de las letras, me dio la oportunidad de poner voz a mis experiencias y de poner tinta a noticias, opiniones y reportajes que otros medios no cuentan.
Familia de nómadas, errantes en el mundo de las letras
Aunque aún tengo alguna que otra anécdota por contar, el mejor epitafio será una cualquiera, porque todo hijo de vecino, como despedida, contaría la mejor. Hace no demasiado, ni un mes siquiera, fui a visitar a una prostituta. En varios programas he relatado mis relaciones con distintas profesionales del sexo, siempre convenidas sin pago por mi parte. ¿Cómo lo hago? Repasad nuestra primera temporada en las ondas, por ahí anda la clave.

Pues bien, en esa tarde fría, una de tantas en la capital castellana, quedé con esta muchacha agraciada, de turgentes pechugas, que tuvo a bien concederme unas horas dada mi juventud, las fotos previas que la envié vía WhatsApp y el palabrerío infame que, como de costumbre, tuve que aguantar. Tomé mi fiel corcel, guantes para capear el frío y pedaleé hasta el lugar, un punto muerto en el centro de la ciudad, donde, por cierto, ya estuve con otra señorita de rumbo y manejo.
La noche empezaba a caer y el frío calaba en mis huesos. Aparqué la bicicleta en una valla de dudosa fiabilidad y el candado, siempre fuerte, cedió como la mantequilla hace con la acción de un cuchillo. La tarde no podía empezar peor. Miré a ambos lados, esperando no ver un gato negro. Me dirigí hasta el piso con la esperanza de que nadie me robase mi único medio de transporte.
Para más inri, se me estropeó el móvil, elemento indispensable que todo amigo de las lumis debe llevar encima para que le abran la puerta (en el mundo de la prostitución no existe el concepto de telefonillo). La hora acordada se acercaba peligrosamente y mi teléfono no daba señales de vida. Le quité y le puse la batería con insistencia mientras masticaba chicle como una mala bestia.

Por fin volvió a la vida y me posibilitó acceder al piso. Me miré en el espejo del portal, me atusé el pelo y subí las escaleras mientras me quitaba los guantes. Esperándome en la puerta estaba ella: rubia, alta, guapa, con olor a moras. Nos dimos un beso, me dijo que hablase más bajo y me acompañó a la habitación. Justamente, era la misma en la que pasé una tarde de sexo con otra compañera de profesión, con resultado infinitamente mejor que éste.
Rubia, alta, guapa, con olor a moras
Se tiró sobre la cama mirando el ordenador, me pasó una Heineken y empezamos a charlar. No me gusta sentarme en las camas, porque no sé muy bien cómo ponerme, pero así, expandido cual gelatina en una piltra de 2×2, el cortejo daba el pistoletazo de salida. No hicieron falta muchos piropos para que esa hiena brasileña se me echara encima, me besase con gran entusiasmo y me tocase la bragueta del pantalón al grito de: ¡Cariño, no encuentro nada!
Naturalmente me puse nervioso, tanto por su vehemencia como por mi estado de inusual flacidez teniendo enfrente a una mujer digna de los carnavales de Río de Janeiro. La intenté tranquilizar mediante una nueva muestra de palabrerío infame. Miraba el ordenador, con gesto pasota. Volví a la carga, convencido de que esta vez sí, McRedhoe haría los deberes. Me lancé directamente a sus domingas, descubriendo la pequeña camiseta básica que las oprimía.

Notaba como mi amigo se animaba. Los sudores desaparecieron y la confianza volvió, pero no por mucho tiempo. Esa pantera amazónica me quitó los pantalones y el calzoncillo como si se tratase de la tapa al vacío de unos garbanzos en conserva. Salió mi amigo, tambaleándose tras el empellón, calvo después de una rapada a conciencia, dispuesto a campear la flor de una diosa.
La diosa se convirtió en sirena y casi me mata con su alegre canturreo, propio del hablar brasileño. Al verla, se dio la vuelta y empezó a hacer aspavientos. Me decía que no la tenía lo suficientemente grande como para follar gratis. Mi cara era un poema. Me sentía avergonzado, porque nunca nadie me dijo con tal rotundidad algo así. Quedé muy contrariado y hablé con ella. En ese momento me sentí como un auténtico fracasado, todos los pilares de mi conciencia cayeron y defenestraron al tipo seguro de sí mismo que suelo ser. No esperaba ni mucho menos esa reacción, y más aún cuando le había enviado varias fotos mostrando mis desvergüenzas.
Un pobre cordero que espera el degüelle
Hice el amago de irme, pero en un gesto de educación me invitó a terminar la cerveza. Cualquiera en su sano juicio se hubiese marchado, ofendido, echando pestes de aquella mujerzuela y volvería a casa deseando encerrarse en el baño para terminar el trabajo inconcluso. Pero yo no. Acepté y me quedé, no se muy bien por qué razón. La habitación era tal como la recordaba, muy amplia, más que mi propio salón, con un televisor de pantalla plana y dos sofás de tres elementos. Me senté a su lado, tomando el zumo de cebada, ensimismado, como el pobre cordero que espera el degüelle.

En ese momento me di cuenta de que quizá no solo follo por placer, sino también por belleza. No sé si considerarme un artista, porque hasta ahora no he hecho nada remarcable, pero el sentimiento está latente. La búsqueda continua de momentos, de sensaciones, de llegar a esa sinestesia agónica que recoja en un mismo instante los recuerdos más hondos de mi ser. Un Marcello Mastroianni sordo y ciego, sin trabajo y sin Roma. Un fracasado más que unta su pan con experiencias en vez de con ricas mermeladas y que lo come al lado de travestis, putas baratas y mujeres mayores, en vez de al lado de princesas, gentes de farándula y grandes banqueros en fiestas que resumen nuestras vidas.
Un Marcello Mastroianni sordo y ciego; sin trabajo y sin Roma
En ese instante de desaliento sentía la belleza palpitar con gran fuerza. La vida de un literato frustrado, de un hombre pequeño que siempre ha querido ser grande. Ahí me hallaba, sorbiendo cerveza caliente y viendo Los Simpsons mientras Afrodita jugaba al solitario en el ordenador. La vela roja que iluminaba la habitación tililaba y me decía que me marchase por la puerta de una vez por todas, tan anónimo como cuando entré por ella, hacía meses, con otra mujer anónima que me invitó a una cerveza, al menos fría.
Dejé los posos del caldo y me levanté. No estaba enfadado, al contrario. Me sentí un artista sin haber impresionado con mi pincel, como ocurre ahora, mientras escribo. El sentimiento de un periodista que no lo es. Me dio dos cigarrillos, como al niño al que le dan un caramelo para que deje de joder con la pelota. Porque no dejo de ser un niño que ha crecido y vive jodiendo con la pelota, escuchando a Joan Manuel Serrat. Realmente salí feliz de allí. Nos dimos un beso y la deseé suerte. El felpudo me daba la bienvenida, pero yo tomaba el camino contrario. Bajaba fumando el cigarro, con sabor a caramelo. No habían robado mi bicicleta.
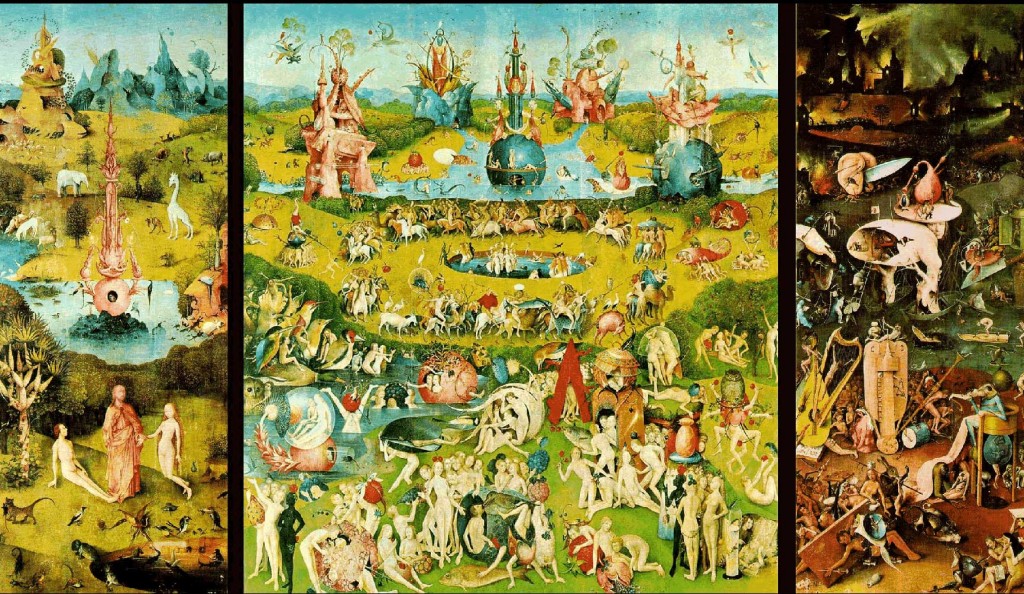
Me puse los guantes y salí de esa zona muerta. Paseé por las vías y descansé en algún banco, viendo cómo una tarde más el frío abraza a la noche vallisoletana. Días después, como es normal, me pregunté varias cosas, pero follé con una chica de a pie y se me pasó la tontería. El Sexo Mandamiento me ha ayudado a ser un poco más artista, y también más persona. No todo en esta vida es fornicio, también valen los preliminares.
La muerte es dejar de aprender y de experimentar
La vida de una persona se basa en la búsqueda de experiencias. La muerte no significa que la actividad cerebral cese. La muerte es dejar de aprender y de experimentar. Una vida dedicada a la monotonía, al nacer y al morir sin haber llorado, gritado, amado y odiado es una vida sin título. Pongan en letras bien grandes un título a su vida. Me gusta ser pasajero y no dejar demasiada huella en nadie, por eso me despediré con una frase que ni siquiera es mía. No suscriban las palabras de este hombre, que de haberme conocido, me hubiese invitado a un par de whiskis.:
«La mayoría de la gente va del coño a la tumba sin que apenas les roce el horror de la vida». Bukowski.



