21 de abril de 2019, Zúrich, Suiza .
—¿Ya has escondido los huevos? —interpeló Urs irrumpiendo en el salón.
—Sí, Amo —asintió Edel, de rodillas en el suelo, ataviada con un antifaz de látex blanco que emulaba un conejo con grandes y largas orejitas despuntando de su cabeza entre la larga mata de pelo color caramelo. La bruma de perfume avainillado y un plug con forma de colita nívea, redondita y pomposa la vestían. Izó la mirada hacia su Amo, recién llegado a la estancia; el corazón le martilleó en el pecho al compás que palpitaba su coño, sus pezones despuntaron, arañando el aire aun siendo chiquititos y sonrosados como las primeras fresas primaverales. Apretó con los deditos el asa de la cestita de mimbre que sostenía.
—Vas a ser una buena conejita y me indicarás con la palabra frío si estoy lejos de un huevo o caliente si me acerco a otro huevo—ordenó Urs, que caminó descalzó hasta la sumisa. Una camisa a cuadros rojos y negros le cubría el pecho y unos pantalones oscuros, las piernas. Se detuvo al flanco derecho de esta y estiró el brazo para pasar el reverso de sus dedos ajados por la madera y, con ellos, acariciar la suavidad cálida del femenino moflete—. ¿Entendido? —dijo, esperando respuesta a la par que trasladaba dos de aquellos dedos al mentón de esta para que lo mirara.
—Sí, Amo —susurró Edel viéndose reflejada en el azul celeste de los masculinos ojos. La cara de su Amo, enmarcada en la quijada por una profusa barba rubio pelirroja, le brindaba una imagen animalesca, al compás de su cuerpo, grande, cuadrado, hecho al trabajo.

Urs retiró la mano del rostro de ella para coger el cestito y, como la mayoría de los niños por entonces, se puso a buscar la media docena de huevos que Edel había escondido. Apenas diez minutos más tarde y bajo las pistas de «frío» o «caliente» ya contabilizaba cinco, no de chocolate, sino duros, y que la sumisa había pintado a mano pacientemente.
—¿Dónde está el que falta? —interrogó sin rodeos ya que no había dejado espacio, rinconcito, sin rastrear. Lo lógico sería que ambos estuviesen jugando en el jardín pero, por supuesto, nadie quería espantar a los vecinos.
—Aquí, Amo —respondió Edel, asintiendo con la testa y apretando el bajo vientre. La humedad que le calaba el coño ya se le escurría entre los muslos, hasta podía olerla: dulce, con cierta traza acidulada, primaria…
—No, aquí no está —espetó Urs, receloso. Había levantado cada uno de los cojines del sofá, la alfombra, movido los marcos de fotos de las estanterías, libros… El dichoso huevo no aparecía.
—Sí, Amo, sí está aquí —insistió Edel, agitándose sobre las rótulas y, por ende, la grandeza redondeada de sus lechosas tetas cimbreó, provocadora.
—¿Qué pasa cuando pretendes recibir unos azotes que no te mereces? —Edel era de esa clase de sumisas provocadoras, hambrientas siempre de más, y él sospechaba que ahora estaba tratando de provocarlo, como otras tantas veces. Urs caminó a su encuentro. Sin soltar el cestito, se recogió un poco los pantalones para acuclillarse ante ella.
—Que me castigas, Amo —respondió Edel en un hilito de voz. Los índigos ojos de Urs le traspasaban el cráneo, el arquear de las cejas le indicaba que se estaba irritando, mas no le mentía, el huevo estaba ahí, en el salón.
—¿Y en qué consiste exactamente ese castigo? —Que la sumisa lo pronunciase resaltaba la repercusión, las consecuencias de su acción y, por tanto, antes de cometerla, él confiaba en que se retractara.
—En no follarme hasta que consideres que he escarmentado —bisbiseó Edel en un temblequeo. Lo último que quería, lo último que deseaba era verse baldía de él, seca de su semen inundándole las entrañas, goteándole del glotón coño o asperjándole los senos o… o corriéndole garganta abajo.
—Eso es —ratificó Urs, que prendiéndola por el mentón presionó el anular e índice sobre el hueso—. Última vez que te lo pregunto, ¿dónde está el huevo que falta?
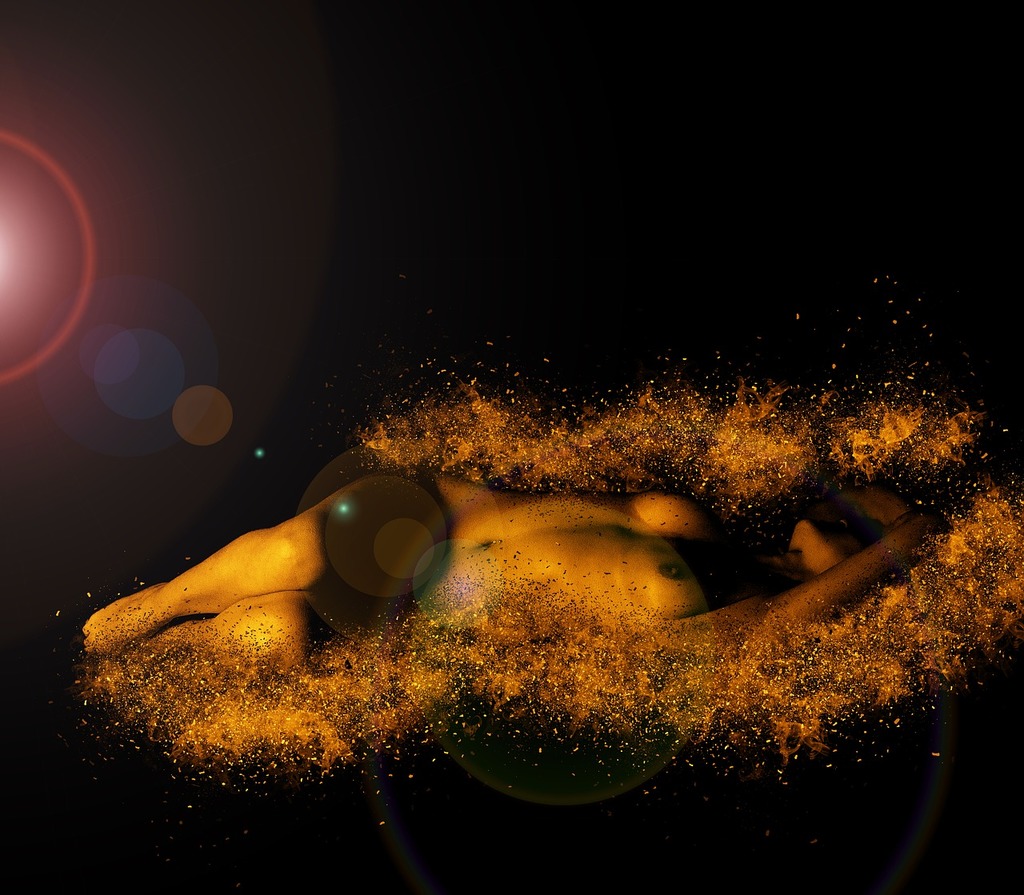
Edel dudó unos segundos en los que mantuvo silencio. Entrecerró los ojos, ocultando el ámbar de sus iris.
—Aquí, Amo —bisbiseó, batiendo las pestañas para volver a mirarlo. La luz que entraba por los ventanales, medio velada por la ligereza de las cortinas, jugueteó creando sombras en su bonito semblante y resaltando la escala de tonalidades castañas de su cabellera.
—Tú lo has querido —rechinó Urs, cuadrando las macizas mandíbulas y alejando la mano del mentón de esta. El azul de los ojos se le nubló, síntoma de su estado emocional, y la voz se le agravó, sonando como una tormenta lejana. Irguiéndose, y sin soltar la cestita, aupó a Edel y se la cargó al hombro como si no pesara más que un suspiro, nada épico para alguien que hacía lo propio cada día, aunque con troncos de gran volumen.
Unos pasos más allá, cerca de la puerta de salida, la dejó arrodillada justo en la esquina de la pared y se situó tras ella. Le sacaba una cabeza, a pesar de que estaba acuclillado. La prendió por la coronilla y le jaló del pelo—. Cuando no eres buena yo no te premio, aquí vas a estar, mirando a la pared y sin moverte hasta nueva orden —dijo, soltando la cesta para trasladar la mano al agitado vientre exento de una planicie artificial y la derrapó al triangulo velloso entre los muslos—. ¿Entendido? —gruñó, empujando los dedos hasta palpar la humedad imberbe y melosa que humectaba los regordetes labios y, entonces, oh, entonces, alzó la mano para restallar un sonoro punzante azote sobre el coño.
No era la primera vez que era relegada a la esquina, al rincón de pensar, y no, tampoco sería la última. Las rodillas de Edel volvieron a probar el suelo, sin embargo, algo más separadas que antes; jadeó, apretando los párpados sobre los ojitos, ya que la mezcla de dolor y placer se concentró en su cuero cabelludo con el tirón de la fuerte mano.
—¡Caliente! —chilló, sacudiéndose como una maraca tras la firme manotada en su sexo.
Urs aflojó la presa en el pelo; una de las largas orejitas de conejita le rozó la cara, susurrando al frotarse con la barba.
—¿Qué has dicho? —preguntó, acariciando la yema de los dedos, solo la yema en la piel golpeada y, como secuela, enrojecida.
—Caliente… —farfulló Edel. Una cristalina y diminuta lágrima le resbaló por la comisura del ojito derecho mientras otras, pequeñas perlitas salobres, se le amontonaban en las pestañas, dispuestas a demostrar que la máscara no era waterproof.
Urs cayó, cayó en que efectivamente el huevo no había salido del salón, estaba ahí, solo que dentro, bien dentro del coño de su sumisa. Lubricando dos dedos con la crema que rezumaba del sexo de ella los adentró lentamente hasta notar el cordel, que si bien no era un huevo al uso bien pintado, sí uno vibratorio. Tiró y el juguete abandonó el empantanado coño, que protestó, tragón, al verse desocupado.
—Aquí está, ahora ya los tengo todos —canturreó, ronco, lanzando el susodicho a la cestita, junto a sus primos lejanos. Ahora mismo él estaba cargado de testosterona, peligrosamente armado bajo los pantalones cuya munición le rabiaba lechosa en las pelotas.
Edel gimoteó, aturdida; el deseo le pitaba en los oídos, le erizaba el vello, dolía en sus pezones, le palpitaba en la vulva y se regodeaba con la invasión del plug en su ano… Vacía del huevo y, para su desgracia, notando la engrosada polla de su Amo aporreándola, carnosa, dura, como un puto martillo percutor, jadeó… Abrió la boca al notar los dedos de él sobre los labios, los mismos que se habían sumergido en su coño para recuperar el huevo, y los succionó, saboreándose.
—Mon petit méchant lapin…[1] —susurró Urs, depositando un beso en la sonrojada mejilla a su alcance en tanto que Edel le mamaba los dedos. Liberó la cabellera y trasladó la mano al cierre del pantalón, lo desabotonó y acompañó a su henchida polla a asomar entre la ropa. Una pretina de presemen le abrillantaba el glande, congestionado, anhelante… Sin previo aviso, extrajo los dedos de entre los femeninos labios y empujó a la sumisa a colocarse en cuatro, sobre palmas y rodillas. El culito redondeado, blanco, comestible, era una provocación en sí mismo, pero si encima se le añadía aquella borlita blanca asomando entre los cachetes… La azotó, una, dos, tres, cuatro veces, haciendo bailar las nalgas.
Edel se derritió con el susurro, literalmente pues un chorro cristalino de deseo se descolgó de su coño, despeñándose al suelo. Sin ser capaz de ocultar las ansias, con aquella pasión opresiva intoxicándole el cerebro, se ubicó sobre manos y rodillas, gimoteando con cada nalgada.
—Hacia abajo por el agujero de conejo —chirrió Urs, en alusión a Alicia en el País de las Maravillas, situando el glande justo en la entrada del sexo que rezumaba pasión. De una sola estocada entró en el coño de Edel, que lo acogió apretándolo como un puto puño de seda ardiente.
Las largas orejitas se agitaron en la femenina cabeza conforme el Amo comenzó a embestir, acometiendo con fuerza en el estrecho interior. Edel escurrió las manitas sobre el parqué y terminó teniendo que apoyar un lado de la cara sobre la madera. Cerró los ojos y se mordisqueó el labio inferior, sin poder evitar que parte de saliva le asperjara el mentón al ritmo de sus gemidos.
El sonido cárnico de la polla de su Señor taladrándola, haciendo vibrar al plug en su recto, las repletas pelotas de este rebotando contra sí y su coño borboteando, jugaban al pillapilla con el orgasmo…
—Por favor, por favor… —lloriqueó al filo, al mismo y condenado abismo del clímax.
Follársela con tanta virulencia, con tanta posesividad que su alma rubricaba que a nada ni a nadie amaba más que a ella. ¿Contradictorio? Sí, y rabioso y dulce, pero, joder, así sentía él el amor.
—Córrete —conminó, sabiendo que con el orgasmo de Edel cabalgaría el suyo.
Dicho y hecho u ordenado y acatado, el clímax tronó en lo más hondo de su coño, achispando al clítoris totalmente erecto y robando el oxígeno de sus pulmones, impidiéndole emitir ningún otro sonido que no fuese uno estrangulado. Edel sepultó los ojos bajo los párpados, oyendo un largo pitido en off junto al masculino resuello que precedía a la descarga láctea tiroteándole la matriz.
Urs hendió los dedos en las pomposas nalgas, marcándolas con las uñas, sintiendo que su jodida vida, momentáneamente se iba con cada chorro de esperma. Venció el cuerpo sobre el de la sumisa para descansar unos segundos, para vaciarse del todo y, al final, recobrar el aliento. Besó uno de los hombros, que le supo a pura salinidad concupiscente.
Y sin ninguno de los dos ser conscientes y durante la vehemente cópula, habían golpeado la cestita de los huevos que ahora se esparcían sobre el parqué…
Texto corregido por Silvia Barbeito.
[1] Mi pequeño conejo travieso…
Autora: Andrea Acosta.



